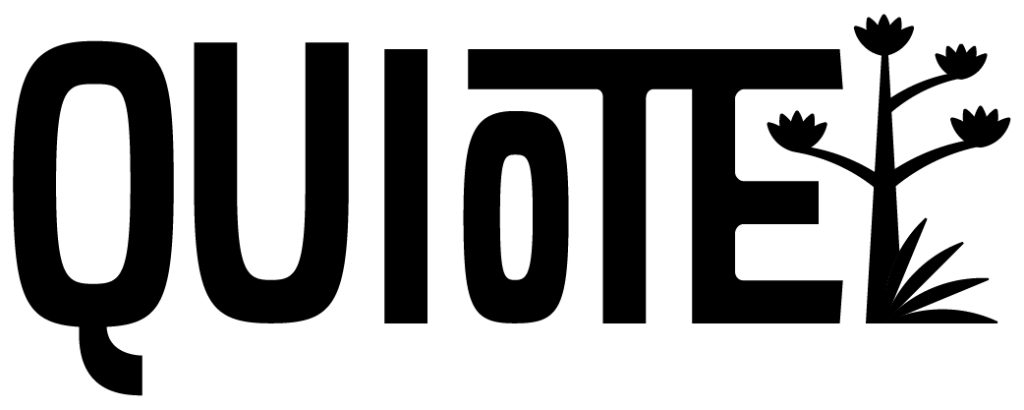KURT HACKBARTH
El hombre era argentino, obviamente. El voseo y el sheísmo florecían en campos de vocales alargadas cuando charlaba con sus compañeros del taller a la entrada y a la salida. Sociable sí era, expansivo al hablar y hábil con los gestos, pero, con todo y eso, nadie sabía ni quién era ni cómo había llegado hasta acá. Su nombre tampoco figuraba entre los registrados, aunque siempre había varias personas que se inscribían al último momento después de elaborada la lista. La comunidad de personas que frecuenta nuestros talleres es conocida, así que un extranjero —y de tan apreciable edad, además, sin nadie que lo acompañara o pasara por él— causaba sensación entre chismosos y discretos por igual.
—¿Quién será? —me decían en la pausa.
—¿No han averiguado? —les contestaba—. Los he visto hablando con él.
—Sí, pero de otras cosas.
—Entonces, lo único que queda es preguntar.
—Sí, maestro. —Lo cual, por supuesto, era un “no”.
Durante las sesiones, en cambio, nuestro huésped misterioso era cashadito, cashadito. No se sentaba a la mesa sino frente a mí en el banco que flanqueaba la pared, lo cual me brindaba una amplia oportunidad de observarlo. De complexión robusta, tenía unos ojos negros e intensos, la nariz redonda y la boca rodeada por una barba de candado igual de cana que su cabello, el cual peinaba con cuidado hacia atrás. En términos generales, el rostro daba señales contradictorias: por un lado, lucía afable e inteligente, pero, por el otro, estaba surcado por un par de prominentes cicatrices. Su vestimenta era sencilla y tiernamente fuera de moda —suéteres ajustados con el cuello de la camisa que se asomaba como triángulos isósceles, pantalones de vestir medio acampanados, zapatos desgastados pero limpios—, aunque en días de especial calor, como éste, era capaz de sorprender con una guayabera y un sombrero de palma.
El taller se reunía los sábados por la mañana y en cada sesión dedicábamos una parte del tiempo a ejercicios de escritura creativa y otra parte al análisis de un cuento corto. Con tal de mantenerme fresco, procuraba romper con el dominio de los textos canonizados para traer material nuevo, cuentos menos conocidos de los nombres clásicos o aportaciones de autores nuevos para los estudiantes y a veces para mí. En cuanto proyecté el texto del día en la pantalla —“Perfumada noche”, de Haroldo Conti— el desconocido se irguió en el banco tan abruptamente que le dio un codazo a la chica sentada a su lado. Perfecto, pensé: este cuento es para usted, señor. Con un autor de su país y generación, quizás podamos convencerle de compartir algo con nosotros. Plan con maña, sí, pero los maestros tenemos todo un arsenal de ardides como éste.
El cuento trata de un tal Pelice, el mejor cohetero de la zona, quien, al ver a la señorita Haydée Lombardi en la puerta de su casa “en la calle Saavedra, al lado de la confitería Renacimiento, que está en la esquina de Pueyrredón y Saavedra”, se enamora de ella al instante. Con la ayuda de un manual llamado Corresponsal de amor, el cohetero decide escribirle una carta, que mete en un sobre perfumado. Pero en lugar de entregar ésa y las muchas otras cartas que la suceden, las embute en sus cohetes y las esparce como confeti por los techos del pueblo. Sigue pasando frente a su casa todos los días, quitándose el panamá y recibiendo a cambio una inclinación de la cabeza y una casi sonrisa, aunque nunca cruzan palabra. Cuando Haydée fallece a temprana edad de tabardillo (un tipo de tifus, busqué), Pelice se encierra en casa, sale sólo una vez al año para depositar un sobre perfumado en su nicho. Vive muchos años más, leyendo y pensando y sepultando sus peces uno por uno mientras van muriéndose, pero el pueblo cambia y se moderniza y se olvida de él, las fiestas de estruendo prohibidas ya por edicto judicial.
Hablé un poco del cuento, del juego entre los tiempos y la cambiante topografía del pueblo, de la abundancia de detalle que resulta tan lejana del escueto estilo actual, del hecho de que el supuesto clímax llega mucho antes de que el texto realmente concluya, pero no me extendí tanto como solía hacerlo, ya que sentía la mirada del desconocido clavándose en mí. Abrí el foro a comentarios, invitando al señor, con una leve inclinación de la cabeza, a que participara; terca, incluso hoscamente, permaneció en silencio. Hacia el final de la sesión, alguien preguntó:
—¿Y quién es Conti, profe? ¿Vive todavía?
Había hecho mi tarea: aunque prefiero enfocarme en el texto, no soy tan formalista como para excluir el elemento biográfico, sobre todo en el caso de una vida como la del autor de ese día. Hablé de su juventud en la pequeña ciudad de Chacabuco, escenario para tantos de sus cuentos (como éste); su amplia variedad de trabajos entre carpintero, camionero, piloto y marinero que informan sus novelas; sus fuertes lazos con el río Paraná, y —último y trágico capítulo— su desaparición por la dictadura de Jorge Videla en mayo de 1976, ni dos meses después del golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón.
—¡NO FUE ASÍ!
El desconocido se había puesto de pie como un abogado inconforme. Todos, por supuesto, se dieron la vuelta para mirarlo.
—Es lo que leí en varias fuentes —dije con cautela—. Si usted tiene otra información…
—No, no, perdón. —El viejo volvió a ocupar su lugar en el banco, acomodando el sombrero nuevamente en su regazo.
—Por favor —insistí—. Si usted sabe algo, agradeceríamos mucho que nos lo compartiera.
Varias voces del grupo hicieron eco a mi solicitud. El argentino titubeaba visiblemente.
—Lo que quería decir —dijo, hablando lenta y pausadamente—, es que la palabra desaparición es un eufemismo que no describe lo que pasó ni en este caso, ni en ningún otro. A Haroldo lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. El humo desaparece en el viento. La nieve desaparece cuando sale el sol. Un ser humano agoniza y muere y tarda en hacerlo.
—Entiendo —dije. Genial tu ardid, maestro—. Creo que hemos llegado a un buen punto de cierre para hoy.
Mientras los participantes salían, más silenciosos que de costumbre, di una apresurada vuelta a la mesa.
—Oiga, perdón por haberlo incomodado —dije—. No fue mi intención.
—No tenés por qué disculparte. —El hombre daba vueltas al sombrero con una mano—. Si alguien debe una disculpa, soy yo. No tuve por qué berrear así.
—Está bien. Un susto ocasional no hace mal.
—Creo que la vida va proporcionando sustos suficientes.
—Bueno, eso sí.
Hubo una pausa. Sigilosamente, los técnicos entraron para guardar el cañón y la pantalla. Por el pasillo caminó el poli hacia su puesto en la entrada.
—Soy Kurt —le dije, ofreciéndole una mano.
—Héctor Fabiani, a tus órdenes. —La agarró con firmeza—. Mis amigos me decían Chiche.
—¿Le decían?
—Bueno, como habrás adivinado, no soy de acá.
—Ni usted ni yo.
—Entonces, vos también dejaste atrás un apodo.
—Efectivamente.
—Un apodo y una historia.
—También.
Sólo entonces Fabiani soltó mi mano.
—Mi querido Kurt —dijo al hacerlo—, ¿querés saber lo que realmente le pasó a Haroldo?
—Me parece que ya lo resumió muy nítidamente en clase.
—¡Ach! Dije eso nada más para cubrirme. Si uno va a revelar un secreto que ha guardado durante cuarenta años, hay que hacerlo con un poco más de premeditación, ¿estás de acuerdo?
—No quiero que se sienta obligado a traicionar una confianza conmigo, señor Fabiani.
—Oh, creo que a estas alturas Haroldo no se molestaría.
—Espero que no.
—Caminemos un poco.
Hacía varios años que daba talleres en la Biblioteca Henestrosa, un edificio restaurado del siglo xviii ubicado a dos cuadras del Zócalo. Me gustaba. A diferencia de mis años en las aulas, podía proponer el tema que quisiera, sin burocracia, sin calificaciones y sin tener que nadar a contracorriente en un río de apatía. El ingreso era menos constante, eso sí, pero había aprendido a llenar los huecos con otros trabajos.
Y luego estaba el recinto mismo. Flanqueado por arcadas a los cuatro lados, el patio principal es un espacio grande donde se realizan conciertos, lecturas y proyecciones de películas. Las dos salas al lado izquierdo resguardan el acervo, mientras que las del lado derecho, además de contener libros, sirven como salas de lectura. De la posterior de ellas, donde se realizan los talleres, salimos Fabiani y yo. En seguida, la muestra de fotografías estenopeicas en las paredes le llamó la atención.
—Fascinante todo esto —dijo—. ¡Cámaras sin lentes! No son más que cajas con una ventanita.
—Es como ver sin ojos —dije.
—Más vale que aprenda la técnica. Los míos casi ya no sirven.
Las siguientes tomas eran del Monte de Piedad en la esquina de Alcalá y Morelos, una autopista iluminada por los rastros de luces de los coches que pasaban, un aislado edificio de adobe en el pueblo de San Pedro Cajonos y un patio provisto de una hamaca fantasmal, producto de un curioso efecto de la luz en el papel fotográfico.
—Decime lo que sabés, primero —me dijo mientras observaba esa última con detenimiento.
Inspiré, recordando.
—Nada más lo que leí en línea. Que Conti y su pareja habían ido al cine, aprovechando que tenían a un amigo hospedado en casa que cuidara a los niños. Y, cuando regresaron de la función, había un comando de hombres armados que los golpearon y se lo llevaron a él y al amigo.
—¿Es todo?
—A grandes rasgos, sí.
—¿Se los llevaron de una vez?
—Los interrogaron primero mientras saqueaban la casa. Tenían a Conti en la habitación y a su mujer en la oficina.
—¿Y al amigo?
—No sé.
—¿Qué pasó luego?
Hice una mueca de fastidio.
—¿Por qué no me cuenta mejor lo que sabe usted?
—No, no, terminá, terminá.
—¡Es todo! Bueno, excepto por el detalle que realmente destroza. Cuando su pareja…
—Marta.
—Cuando Marta entiende que no va a poder convencerlos de que lo dejen, insiste en despedirse de él. La llevan a la puerta del cuarto y él le da un beso. Es entonces cuando se da cuenta de que no está encapuchado y, si le permiten ver a sus captores, es porque está condenado a muerte.
—Hasta ahí va muy bien.
—Pues, no tan bien. Es una historia muy triste.
—Y yo te digo que no lo es.
Luego de recorrer un par de veces las arcadas, subimos la ancha escalera de piedra que conduce a la planta alta.
—Por aquí hay un fotopiso —dije—. Dos tomas aéreas del centro histórico en diferentes épocas. Cuando me encabrona esta ciudad, subo y la piso con mis patas gigantes.
—A ver —dijo mi compañero, y así nos fuimos turnando: yo asolaba Oaxaca 1960 mientras él le entraba a la versión 2012, luego cambiamos para que cada quien completara el trabajo del otro. Saciados, bajamos y quitamos los restos de las edificaciones de las suelas de nuestros zapatos. A mano izquierda, en el salón del fondo, había una exhibición de máscaras que, según el cartel, provenía del Museo Rafael Coronel de Zacatecas. Con prisa, Fabiani se dirigió hacia allá.
—Mirá, ¡ése soy yo! —dijo al ver una serie de máscaras de la danza de los viejitos.
—Le faltan los listones —contesté, alcanzándolo.
—Y el rebozo. Pero nadie me gana en los pasos. —Con eso, encorvó la espalda y dio unos cuantos taconeos—. Impresionante para un gordo, ¿no?
—Estoy sin palabras.
—Como ellos —dijo, señalando los mudos testigos de las paredes.
Con voz baja, como si realmente escucharan, dije:
—Si usted sabe otra cosa sobre Conti, tendría mucho interés en saberlo, señor Fabiani.
—Es que nunca le conté eso a nadie. —Detuvo la mirada en unos diablos barbudos, con la cara roja y los cuernos torcidos que se proyectaban hacia nosotros—. Es difícil, ¿me entendés?
Pero Fabiani me había envuelto en su historia y ya no estaba dispuesto a dejarlo zafarse. En lugar de proporcionarle una salida, esperé pacientemente hasta que empezó a narrar.
—Había sido un día tan normal, Kurt, como cualquier otro. Haroldo terminó de escribir un cuento en la mañana y dio una clase en la tarde. Cuando regresó de la escuela, le ayudó a Marta a poner unas cortinas. Jugó un poco con Ernestito, le dio una mano a Miriam con sus tareas, se comieron un churrasco y, como vos dijiste, fueron al cine.
—¿Qué vieron?
—El Padrino II.
—Vaya, usted sí que está bien enterado.
—Cuando volvieron a medianoche, los milicos los estaban esperando adentro. Ya lo tenían al amigo atado y hecho polvo en el piso del living. El asunto se prolongó toda la noche. Revisaron la casa de arriba abajo, robando todo lo que podían llevarse. Hasta los muebles. Y ellos como en su casa, haciendo milanesas, cenando. Iban a llevarse al bebé también, porque era rubio y podían conseguir una buena guita, pero luego se distrajeron con el televisor y se olvidaron de él.
—¿Y los niños no se despertaron?
—Ernestito, sí. A Miriam le habían echado cloroformo.
—Caray. —Nos observaban unos jaguares amarillos, los rostros cubiertos de lunares y las bocas abiertas mostrando los colmillos—. ¿Y cuándo llegamos a la parte no triste?
—Ahora mismo. Empezamos con el número de milicos que había, porque exageran a veces. Sólo había cinco.
—No es lo que yo leí.
—¿Ves? Eran cinco: uno lo interrogaba a Haroldo en el cuarto, otro custodiaba a Marta en el escritorio y tres más estaban en el living comiendo y sacando cosas.
—Ajá.
—Y ahí radica el detalle importante: ellos estaban tan entretenidos en llenar cada hueco de los coches con botín que el amigo, casi olvidado en el piso del living, pudo liberarse las manos a lo largo de varias horas sin ser percibido.
—Déjeme adivinar: Conti tenía una pistola escondida en la casa que el amigo logró agarrar.
—Una buena conjetura, pero no. Si hubiera un arma escondida, creeme que la hubieran encontrado en su cateo. No, el amigo tenía que quedarse quieto por el momento.
—Aguantar vara.
—Bancársela, decimos. Su momento llegó al final de la noche cuando los puercos, cansaditos de tanto golpear y tanto cargar, se vieron enfrentados con un problema casi cómico: ya no había espacio para los prisioneros en los autos. Iban a tener que ir, descargar las cosas y regresar. Nada grave, en teoría, porque la comisaría quedaba a unas cuadras de ahí. Entonces, se fueron dos: uno que manejaba el auto en el que habían llegado y el otro, el coche de Haroldo que habían efectivamente requisado.
—¿Y el tercero?
—El cocinero de las milanesas. Ése se quedó apolillando en un sillón. Cuando el guardia de Marta la sacó del escritorio para que se despidiera de Haroldo, se despertó en seguida y se encubrió con una ocurrencia: “¿Vas a bailar el vals con la señora que está tan elegante?”. Luego, volvió a dormirse.
—Qué culero.
—No lo maldigas: ese sueño bendito fue providencial. Entonces, el guardia la conduce a Marta por el pasillo. La pobre está vendada y ciega, pero el amigo ve con claridad. Desde el cuarto, el otro guardia abre la puerta y saca a Haroldo a la entrada, donde los dos se encuentran. Marta empieza a llamarlo y Haroldo dice: “Acá estoy, acá estoy, querida, quedate tranquila, estoy bien”. Tiene los dientes rotos y habla con dificultad. Marta le dice: “Quiero verte, necesito verte”. Sin hacer ruido, el amigo se da la vuelta en el piso y se coloca en el campo de vista de Haroldo, un movimiento que éste registra con el rabillo del ojo. Cuando tu vida está en peligro, tus sentidos se agudizan, ¿sabés? Haroldo se acerca a Marta y le da un beso en el mentón, la única parte de su rostro que no está cubierta. Eso es cuando Marta se da cuenta de que no está encapuchado y pierde los estribos: grita y se contorsiona. Descontrol. El amigo se levanta, corre como momia por el pasillo y derriba tanto al guardia como a Marta. Haroldo, mientras tanto, hace la única cosa que puede: caer con todo su peso sobre el guardia detrás de él. Estamos hablando de un hombre alto y fuerte, amante del aire libre. De hecho, sólo dejó de oponer resistencia al principio del secuestro por lo que amenazaron hacerles a los pibes. El amigo saca la pistola de la funda del guardia, lo somete a culatazos y luego ayuda a Haroldo a someter al otro. Todo pasó en un momento.
—¿Y el cocinero dormido? ¿Todo ese escándalo no lo despertó?
—Por supuesto que sí. Pero estaba con fiaca y tardó un poco en reaccionar. Cuando se puso a correr, ya nos estábamos encerrando en la pieza. Nos desatamos entre todos y luego Marta y yo empujamos el ropero contra la puerta mientras Haroldo encerró a su guardia en el armario y abrió la ventana. Claro que el del pasillo intentó forcejear la puerta y luego empezó a disparar, pero nosotros nos manteníamos fuera de la línea de fuego. Salimos y, desde afuera, Haroldo rompió la ventana del cuarto de los chicos con una maceta y entró, cerrando la puerta con seguro. Por fortuna, el tipo estaba tan ocupado con el cuarto de los adultos que ni siquiera pensó en los nenes. Haroldo nos los pasó por la ventana —a Miriam la tuvo que despertar a cachetazos por los efectos del químico—, trepó él, pisamos la vereda y nos fuimos corriendo en medio de la calle, gritando a los cuatro vientos para llamar la atención. El milico salió a la calle, sí, pero ahora estaba muy expuesto y vaciló. Además, ya estaba empezando a amanecer. Dimos la vuelta a la calle y llamamos a un taxi que, por suerte, nos paró. Y no sólo eso: cuando vio cómo estábamos, bajó para ayudarnos a subir. “¿Qué les pasó?”, nos preguntó. Y Marta, con toda la entereza del mundo, dijo: “Entraron unos ladrones a la casa, se llevaron todo y no tenemos ni una moneda”. No mencionó la dimensión política con tal de no espantarlo. Y el taxista dijo: “‘Señora, no se preocupe, yo trabajo de noche y estoy viendo todos los días situaciones como ésta. Yo los llevo a donde quieran ir”. Nunca supimos su nombre, no recuerdo más que su voz, pero, si estamos vivos, es en gran parte por él.
—¿Adónde los llevó?
—A la casa de los padres de ella. Error garrafal, pero estábamos aturdidos y necesitábamos plata y una muda de ropa. En todo caso, la policía iba a buscar ahí más temprano que tarde y teníamos que avisarles para que tomaran sus propias medidas. Entonces, a las carreras, hicimos un plan: sus padres se refugiarían con unos amigos en el campo, Marta y los hijos pedirían asilo en la Embajada de Cuba y Haroldo y yo iríamos manejando hasta Ecuador.
—¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué separarse?
—Para despistarlos. Todo el interrogatorio a Haroldo giró alrededor de dos viajes que había hecho a Cuba como jurado del concurso de la Casa de las Américas. Entonces, si ellos estaban convencidos de que Haroldo era un agente cubano, teníamos que sacar provecho de eso.
—Usando a la familia como señuelo, ¿quiere decir?
—¿Y dónde creés que iban a estar más seguros: resguardados en una embajada o en el asiento trasero de un coche que se encaminaba hacia la frontera por calles solitarias?
—¿Espere: no le habían robado a Haroldo el coche?
—Sí, y nos hicieron un favor: ése era el último auto que hubiéramos podido usar. Usamos el coche de los suegros, pero cambiando la patente por una vieja que tenían guardada en el sótano. En los setentas, afortunadamente, las voces corrían un poco más lento que hoy. Además, la dictadura era nueva y todavía no se había afianzado del todo del aparato estatal.
—Aun así, iban a necesitar documentos para salir del país.
—Conseguir pasaportes falsos no era tanto problema. Teníamos amigos que nos podían ayudar con eso.
—¿Amigos? ¿Cuáles amigos?
Fabiani se detuvo y me encaró.
—Para que lo sepás, joven: Haroldo era comunista y yo también. ¿O vos creés que lo estaban persiguiendo nada más porque escribía novelas?
—No… no sabía.
—Bueno, ahora lo sabés.
—Perdón.
—¿Querés seguir escuchando o ya no?
—Sí. Por favor, sí.
—A Haroldo lo habían invitado a refugiarse en Ecuador desde antes. Por mi parte, había viajado con un grupo de teatro itinerante, el Libre Teatro Libre, y por eso tenía algunos contactos en diferentes países. Eso ayudó bastante.
—¿Usted es actor?
—Escenógrafo. Bueno, también actuaba cuando era necesario. Escribía y producía, también. Cuando viajábamos, me adelantaba al resto del grupo para hacer las gestiones en la ciudad siguiente. Pero lo mío era la escenografía. La escenografía y la venta de helados. Hubieras probado los sabores que inventaba.
—Es usted un todólogo. Como lo era Haroldo.
—Haroldo hacía cosas que yo nunca. Y sobra decir que escribía cosas que yo nunca.
Dejó de hablar. Aunque seguíamos en el mismo salón, habíamos caminado un largo trecho desde sus taconeos en la entrada. Es más, nos hallábamos frente a una fila de máscaras de calaveras. Colocando una mano en su hombro, le di la vuelta suavemente y dije:
—El señor Pelice nunca le hizo una declaración a Haydée en vida, ¿cierto? Cuando finalmente murió, lo sepultaron sin siquiera un ataúd. Pero Conti no lo deja ahí: hace que Pelice vuelva a pasar frente a su casa y que, ahora sí, se anime a saludarla. Hablan un poco del clima, Haydée le pregunta hacia dónde va, él inventa que al Prado Español y ella responde —canturrea, creo que dice— que le gustaría mucho acompañarlo. El cohetero le ofrece el brazo, la señorita lo toma y por ahí se van entre el perfume de la noche. Y esa imagen es la que queda fija en la mente del lector, no su soledad ni su mal de orina ni los peces muertos ni nada de eso.
Aun antes de que yo terminara, Fabiani estaba negando obstinadamente con la cabeza.
—Pará, pará, pará. Ni lo intentés.
—¿Qué?
—Ni lo intentés, joven.
—¿Qué es lo que estoy intentando?
—Leeme el primer párrafo de ese mismo texto. Dale.
Saqué mi teléfono y, con unos clics, encontré el texto.
—“La vida de un hombre es un miserable borrador, un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante”.
—Exactamente. Exactamente. Ésa era mi vida, joven. Años de pie en un mostrador de Río Cuarto, despachando helados y descansando mi brazo para volver al día siguiente. Un poco de teatro, mayormente detrás de bambalinas, y un poco de activismo fallido. Una historia que ni siquiera interesaría al periódico local.
—Lo único que estoy diciendo es que la última escena del texto se vuelve tan verídica como el resto. Nada más.
—Sé lo que estás diciendo, dejame terminar. Aquella noche que rescaté a Haroldo, ese instante en que salté del piso de la sala y derrumbé al agente en el pasillo, fue mi minuto de luz. ¡Y ni se te ocurra arrancármelo! Temblaba, el rostro tan rojo como los diablos de cuernos torcidos. Pero, a diferencia de las máscaras, era un rojo moteado, disparejo, que pulsaba y se mudaba conforme resoplaba el hombre. Me desconcertaba.
—Claro que no, por supuesto que no. Sólo que me asombra que hayan logrado mantener el secreto todos estos años.
—¡Ja! En eso terminó habiendo una suerte de contubernio tácito entre nosotros y la dictadura. De nuestro lado, para que nadie intentara buscarnos y, del lado del gobierno, para que nadie se enterara de su reverendo fracaso. ¡Imaginate, un comando de inteligencia siendo derrotado por un par de artistas! Hubieran quedado en ridículo mucho antes de lo de las Malvinas. Por eso, incluso años después, cuando García Márquez intentó sacar la verdad del almirante Massera acá en México… —pasó dos dedos frente a los labios como si cerrara una cremallera— no consiguió nada.
—Espero tener más suerte que don Gabo.
—No te preocupes. Hemos llegado hasta acá y no pienso decepcionarte ahora. Haroldo se quedó en la selva de Ecuador, tranquilo. Conocía el delta del Paraná como el dorso de su mano, se había construido un barco, sabía perfectamente cómo desenvolverse en esos ambientes. Después de los eventos de esa noche, su único deseo era permanecer solo, navegando por los ríos y conviviendo con la gente como un desconocido. Y a eso se ha dedicado.
—¿Solo? ¿Sin Marta y los niños?
—Fueron a verlo una vez que logró salir de Argentina, claro. Y se quedaron un tiempo con él. Pero Haroldo fue tajante con ellos: “Éste es mi exilio y el mío sólo. No deben sacrificar sus vidas por mí, tienen que ir a vivirlas”. Además, hubiera sido muy notorio que toda la familia desapareciera al mismo tiempo, ¿no? Una vez que terminó la dictadura, regresaron. Siguen yendo y viniendo, pero Haroldo cada vez más reclama su soledad. Es como si realmente lo hubieran matado esa noche, en la casa o en el Vesubio o a donde sea que nos fueran a llevar.
—¿Y nunca regresó a Argentina?
Fabiani soltó una carcajada.
—Una vez sí lo hizo. Hace algunos años, montaron una obra sobre él. Lo que llevo de ausencia o algo así. La premisa es que Haroldo regresa a su escritorio, que se quedó tal como lo habían dejado los milicos: destrozado, con papeles y libros desparramados por todos lados. Rememora, recita, fuma, charla con los espectadores. Es una de esas obras muy íntimas, ves, donde el público se sienta incluso en los bordes del escenario. Y entre ellos, una noche, se encontraba Haroldo. Lo fui a buscar a la selva y le dije: “Tenemos que ir”. Tuve que sacarlo de ahí casi a empujones
—“¿Para qué quiero ir hasta allá para revivir todo ese bodrio?”—, pero finalmente accedió. Y ahí estuvimos entre el público, dos viejos más. En un momento dado, Haroldo aceptó un mate de manos de Haroldo mientras recitaba. Nadie nos reconoció, nadie nos hizo caso. Al final de la función, afuera en la vereda, me mira y dice: “Héctor, pensaba que iba a ser angustiante, pero no fue nada así. Ésta es la historia de otra persona ya. El único Haroldo Conti en el teatro hoy era el que se hacía llamar así en el escenario”.
—¿Y usted? ¿Regresa?
—Cosa curiosa. Varios años después de esa noche, arrestaron en Ginebra a tres argentinos, miembros de una banda que hacía secuestros para financiar las actividades ilícitas de la dictadura. Cuando publicaron sus fotos, uno de ellos se asemejaba algo a mí, lo suficiente para que empezara a correr la historia de que yo era un miembro del Batallón 601 de Inteligencia, un infiltrado en la casa que les entregó a Haroldo en bandeja de plata. Y así lo publicaron en el informe final de la conadep, el Nunca Más. Claro, ha habido tentativas de limpiar mi nombre posteriormente, pero lo hecho hecho está. Mucha gente aún lo cree. Y eso, sumado a todo lo demás, me dejó un sabor amarguito con respecto a mi patria.
—Entonces, Conti ya no es Conti y Fabiani ya no es Fabiani.
—Así parece.
—¿Y no es angustiante ver su nombre manchado sin poder hacer nada al respecto?
—¿Para qué? Ya tuve mi momento de luz deslumbrante. Todo lo demás, si recuerdo bien la cita, es una larga y espesa oscuridad. Ya hice las paces con eso.
Emergimos otra vez al pasillo del segundo piso y caminamos rumbo a la escalera. Abajo en el patio, estaban colocando sillas blancas en filas. En el micrófono, alguien probaba la calidad del audio con un marcado “Sí, sí, uno, dos, tres, sí”.
—¿Y Haroldo sigue escribiendo? —pregunté.
—Vaya uno a saber. Que siga juntando pluma con papel de vez en cuando, yo creo que sí. Pero no ha publicado nada bajo pseudónimo, si esto es lo que estás preguntando. Su vida ahora es muy sencilla. Y él está muy viejo. Más que yo. Dijo una vez que, entre la vida y la literatura, elegía la vida. Y esa decisión se vuelve todavía más clara, creo, cuando ves que la vida que estaban a punto de quitarte te ha sido devuelta.
Pasé mi mano por el barandal.
—¿Pero no se trata precisamente de eso? Si es que ustedes han tenido una segunda oportunidad de vivir, ¿para qué usarla para seguir escondiéndose? La dictadura es una memoria lejana ahora. ¿Por qué no aclaran las cosas de una vez por todas? Así podrían ayudar a mucha gente a poner punto final.
—Se me ocurre que eso es lo que estoy haciendo ahora.
—¿Conmigo?
—Claro. Vos escribís, ¿no? Compartiste un texto tuyo un día en el taller.
—Sí, pero…
—Y no creo que te hayas quedado toda la tarde nada más para ayudar a un viejo a hurgar en el baúl de los recuerdos.
—De hecho, sí.
Bajábamos la escalera.
—A lo que voy es que quizás vos podés relevar a Haroldo y terminar la historia —prosiguió Fabiani.
—¿Y si no quiere que la cuente?
—Como él dijo esa noche en el teatro, es de otra persona ya. No le pertenece más. Escribila.
—¿Como crónica o como cuento?
Ya estábamos en el patio nuevamente.
—Vaya, esa necesidad de clasificar por géneros es un poco caduca, ¿no? Al menos, eso es lo que ustedes los jóvenes van diciendo todo el tiempo.
Iba a contestar, pero me interrumpió el estruendo de una salva de cohetes que provenía de la calle. Nos dirigimos a la entrada para descubrir que una calenda iba dando la vuelta en Porfirio Díaz desde Independencia.
—¡Mire, señor Fabiani! —grité como pude—. ¡Vivan los coheteros! ¡Ha de ser obra del señor Pelice!
—¡Así es, joven! ¡Así es! —exclamó el viejo, aceptando un vasito de mezcal y mezclándose con la muchedumbre. Lo seguí entre las mujeres que bailaban con canastos de flores en sus cabezas y los monos de calenda que se oscilaban de un lado a otro como gigantes tambaleantes y la banda de metales tocando a todo volumen y más cohetes y los dulces que se disparaban como metralla sobre el público improvisado que llenaba las banquetas y entorpecía el paso.
—¡Señor Fabiani! ¡Señor Fabiani! —grité—. ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien?
Pero Héctor Fabiani había desaparecido: se lo tragó la calenda y no lo volví a ver jamás, ni en el taller ni en la ciudad ni en ninguna parte. Y ahora, sentado en la sala de lectura de la Biblioteca Henestrosa, termino de redactar este informe con tal de cumplir su última voluntad conocida, siendo las dos horas con cincuenta y siete minutos del día diecisiete de mayo. Doy fe.