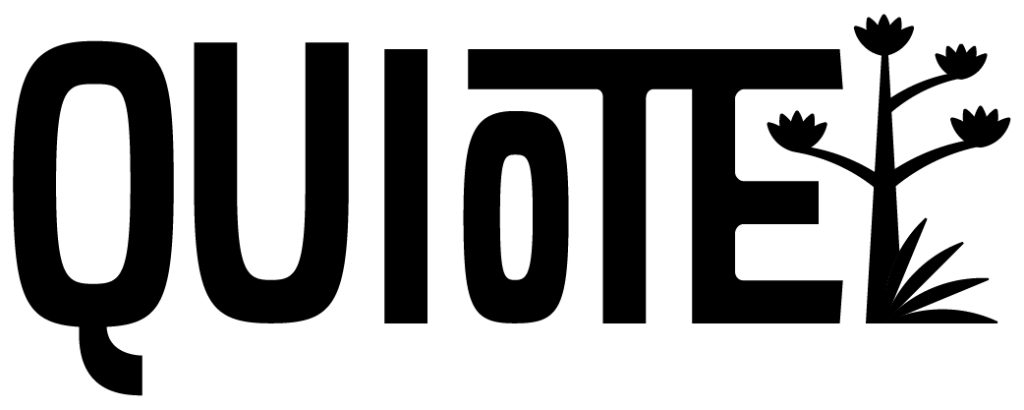MARIO ORTEGA
Solemos tener cierta idea o noción de lo que constituye una vida digna. Dichas cuantiosas concepciones comparten rasgos comunes, cuyo ejercicio cotidiano va nutriendo el tejido visible de nuestras sociedades. A menudo echamos mano de conceptos tales como “calidad de vida”, con el fin de precisar nuestra noción de un modo más técnico o didáctico.
La calidad de vida incluye, por cierto, determinados bienes que se muestran como indispensables para sostener la humana existencia un poco más allá de los niveles mínimos del mero sobrevivir. Alcanzado el disfrute de esta materialidad, puede que nos sintamos autorizados a decir que de algún modo ya gozamos de una vida digna
Occidente ha sido el paladín mundial en proclamar y recetar a individuos y países las bondades que reportan sus estándares de vida, principalmente el modelo anglosajón. La cacareada y persuasiva distinción entre primer y tercer mundo – ¿acaso existirá el segundo? -, se hace eco de este alarde. Es conmovedor y hasta pueril el anhelo de muchos países latinoamericanos por alcanzar algo tan inefable como el desarrollo y la prosperidad económica.
Las pruebas están a la vista, tanto en Europa como Estados Unidos de América, desde hace por lo menos cinco años. El aumento de la desigualdad allí no hace más que confirmar que tales aspiraciones, especialmente seductoras para la clase media, envuelven formas de dominación y servilismo a las que, de buena gana, se entregan millones de individuos.
Lo cierto es que esos bienes, tan altisonantemente pregonados y codiciados como necesarios para alcanzar determinados niveles mínimos de vida digna, pertenecen a unos cuantos intereses poderosos, cuya fascinante prestidigitación obra el milagro de que vuelvan tarde o temprano a las mismas manos que ponen en marcha el juego. Para ser libres necesitamos el dinero, parece ser la consigna a la que nos vemos obligados, pero una vez que lo tenemos, nos damos cuenta o acabamos resignados ante el hecho de que no necesitamos ser libres con tal de mantenernos a flote en la comparsa.
Esa es la trampa hacia la que, con tanta mansedumbre, corremos el peligro de deslizarnos día a día: cierta ilusión de libertad, más bien una ficción de sí misma, hábil para persuadirnos a creer en ella y hacernos confiar en que todo avanza pleno de sentido en el fondo, un movimiento de cosas y personas sustentado en la irrestricta idolatría a ese flujo incesante.
Y si todo está en constante movimiento, sin punto de referencia alguno más que el de aquellas manos a las que todo regresa, entonces nada realmente se mueve. No poseemos nada, somos meras piezas en el engranaje implacable de un río que en verdad no lleva agua sino sencillamente el mero sonido del agua. En eso consiste nuestro disfrute: en el mero sonido, o el eco de ese sonido.
La misma empresa para la que trabajas pertenece a un holding empresarial propietario de la cadena de concesionarios a la que pagas el automóvil a un fondo de inversión mayúsculo, omnímodo e invisible, dueño de un grupo inmobiliario al que le cumples con prolija mensualidad la cuota de hipoteca, o de una cadena de supermercados donde habitualmente haces la compra. Eso, sin mencionar nuestras decisiones económicas aparentemente más insignificantes.
Bien mirado, en un sistema como este, la movilidad del dinero es francamente escasa, pues todo tiende al monopolio y acumulación por parte de unos cuantos. Lo que, en muchos ámbitos de inversión, sobre todo públicos, llaman con tanta benevolencia y adoctrinamiento -pienso sobre todo en la privatización de sectores estratégicos- diversificación de capitales y su consecuente eficiencia y funcionalidad, no es más que el pretexto para franquear la entrada a la rapacidad y gula financiera de ciertos intereses.

Fotografías de Fernanda Menvielle
Nunca antes en la historia, el poder económico había sido tan totalitario y había permeado tan ampliamente los estratos de organización social, imponiéndose con arrogancia arrolladora y destreza para el ilusionismo, hasta el punto de inducirnos a aceptar —incluso desconociendo nuestro pasado— que las cosas son simplemente así, y ya está, como si desde siempre hubieran estado ahí.
Estábamos, entonces, en que, muy probablemente, cada uno cree poseer cierta noción o talante hacia aquello que denominamos vida digna. Agreguemos también que muchos de nosotros aprobamos condiciones materiales como las que mejor traducen y realizan dichas preferencias e inclinaciones. Convengamos, además, en los omnipresentes e invasivos que son estos modelos de vida, incluso para quienes poco o nada los cuestionan.
Finalmente, visto el panorama, surge aquí una pregunta ineludible: ¿es a eso a lo que realmente aspiramos?, ¿a que, incluso lo que creemos es el ejercicio de nuestra libertad, no sea más que una burda ficción que aceita la maquinaria inmisericorde del dinero en manos de muy pocos?, ¿son nuestras necesidades fruto espontáneo y sensato de una deliberación genuinamente humana? Y, sobre todo, ¿qué necesitamos realmente para vivir?
Si nuestra inautenticidad es radical desde el inicio, ¿cómo es posible hacer alarde de estándares de vida que, aún a pesar de que nos brindan un grado no despreciable de satisfacción material, suponen un entramado complejo y minucioso a expensas y en detrimento de las vidas individuales? La pregunta no es para nada retórica, ni se hace eco de delirantes teorías conspirativas. Tiene que ver con que cada cual sea capaz de sustraerse a la impostura desde temprana edad, cuando nuestro destino es asediado por presiones familiares y del entorno social, la hechicería del éxito, el dinero, y el miedo a la exclusión.
Tiene mucho que ver con vigilar constantemente nuestra humana y déspota vanidad —sí: hablo también de ustedes, señores artistas y escritores—, porque es desde ahí donde hoy en día el artificio totalitario y economicista extrae sus mejores nutrientes, y vigoriza su capacidad para transformarlo todo en mercancía, carnaval o chisme.
Pero lo más importante, tiene que ver con la necesidad de concebir cada una de nuestras decisiones económicas individuales, aun las más inocuas y sutiles, en verdaderas acciones políticas. Evaluar nuestros hábitos de consumo, dónde compramos, a quién le estamos entregando nuestro dinero, si acaso no propiciamos una iniquidad con nuestro obrar; preferir aquellas opciones que fomenten la redistribución de la riqueza, sin esperar a que lo hagan los gobiernos; indagar en modos individuales y asociativos de vida que comporten un antídoto a la banalización y el monopolio; humanizar nuestras necesidades y vincularlas a decisiones que extraigan de ellas su autenticidad.
Me gustaría citar muchísimos ejemplos de acciones concretas que reivindicarían el ejercicio de la dignidad en nuestra vida cotidiana, pero tendré que reservármelos para un próximo ensayo que bien podría comenzar con las siguientes palabras de la activista Mariana Favela (2014, entrevista en NoFm Radio), corolario del artículo que aquí acaba:
Una reivindicación política fuerte, contundente hoy en día es no ceder la felicidad, o sea la felicidad como un principio de organización política, no como un principio mercadotécnico (…), sino como un principio de organización y con contenido, es decir, cuál es la vida digna, qué es lo que necesitamos; la dignidad humana pasa por la dignidad de los demás, y eso rompe completamente la lógica capitalista, donde unos se benefician a partir de la explotación de los otros.
____
Fotografías desde Argentina: Fernanda Menvielle, 2024. Ig: mariamenvielle